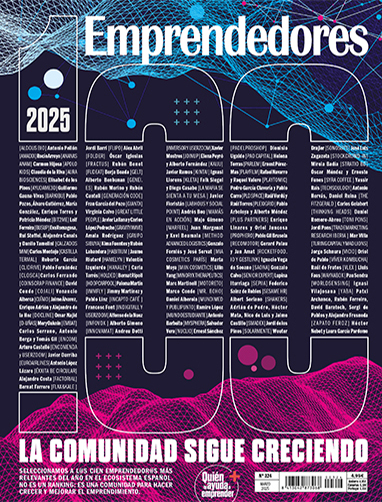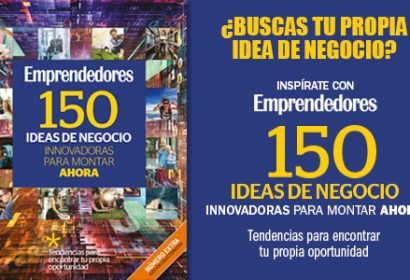El confinamiento debido a la pandemia dejó heridas de muerte a muchas empresas y a otras las generó grandes secuelas que, a día de hoy, muchas todavía sufren. Ahora, cuando parecía que todo esto empezaba a perder virulencia y el ritmo de crecimiento empezaba a coger cierta fuerza, la guerra en Ucrania, tras la invasión rusa, vuelve a poner contra las cuerdas la supervivencia de muchas compañías.
Como recuerda Antoni Cunyat, profesor titular de la Universidad de Valencia y profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC “ya en la segunda mitad de 2021 las empresas volvían a tener dificultades por la subida del precio de la energía. De forma que ese año acabó con una inflación del 6,5%, un nivel de inflación que no se veía en muchos años. Y, de hecho, la cesta del IPC en 2021, el 83% de los productos del IPC, habían subido de precio. Las empresas ya venían de un contexto de alta inflación, además del precio de la energía, que afecta a los costes de todo, porque si hay un bien que pueda afectar prácticamente a la totalidad de las empresas es el precio de la energía”.
Para Jordi Altimira, general partner de UpBizor, este conflicto ha venido a agudizar aún más lo que ya se estaba produciendo con la subida de las utilities [electricidad, gas…], en general, a nivel productivo, y de ciertas materias primas, fruto del reflujo que venía de la pandemia con una demanda de determinados productos y una crisis de oferta. “Si a todo eso, se le suma el conflicto entre Ucrania y Rusia, la subida del precio de la energía o problemas de abastecimiento con algunas materias primas como los cereales es como poner el dedo en la llaga. Además, habrá que esperar a saber cuál será el alcance real de lo que pase en Taiwán con la producción de chips”.
Subida de los costes de producción
Entonces, en ese contexto ¿de precrisis? llega la guerra de Ucrania, “que provoca, ya no solo que aumente el precio de la luz y del gas, sino que también aumente el precio de los combustibles. De forma que las empresas, por producir la energía más cara y por transportar sus productos de fábrica a los lugares de venta, tienen que asumir unos costes de transporte más altos”, afirma Cunyat. Y a eso, sumamos las restricciones en las importaciones para muchas empresas, “por ejemplo, los materiales de construcción para las constructoras, por el incremento de precio sobre muchos productos procedentes de Ucrania y Rusia”.
Según Cunyat, ese incremento del precio de la energía se ha ido generalizándose al resto de productos: “Por tanto, el primer efecto directo es la subida de costes de producción”.
¿Qué efecto tiene esto desde el punto de vista de las empresas? Muchas compañías, como le suben los productos, intentarán subirlos también, “pero el impacto es desigual –dice este experto– dependiendo del sector porque no es lo mismo ser, por ejemplo, la única panadería de tu pueblo, que si le suben el precio de la harina y de la luz, pues sube el precio del pan, porque tienes más margen para hacerlo. Pero también si pones el precio del pan más caro, el cliente, en lugar de comprar 4 barras, comprará 3. Pero, si estás en un barrio donde haya 4 panaderías, el margen para subir los precios del pan será mucho menor. Por tanto, el efecto de esa subida de costes (productos y energía) para muchas empresas será el de repercutir esa subida en el precio de sus productos.
¿En qué medida? Pues dependerá del nivel de competencia que haya en cada sector, sino esos costes de producción irán a bajada de beneficios”.

¿Subir precios o sacrificar un poco los márgenes?
Subir los precios siempre es una decisión controvertida. “Si nos vamos a una estructura de margen y costes –sostiene Altimira–, subir precios es lo que nos permite mantener el margen y la rentabilidad. Pero, por ejemplo, cuando Mercadona hizo públicos los resultados de 2021 [facturó un 3,3% más, hasta los 27.819 millones, y redujo su beneficio un 6% por el impacto de los costes], había aumentado en facturación, pero había bajado en beneficio sobre ventas en un contexto pandémico.
Aquí es donde hay que plantear una estrategia. Desde un punto de vista financiero, es cierto que si quiero mantener márgenes no me queda otra que aumentar los precios al consumidor, pero también puedo sacrificar un poco el margen, mantener precios y ganar cuota, y que el consumidor vea que somos una compañía que mantenemos un buen criterio de costes y no le repercutimos todo a él y nos enfrentamos de forma conjunta a esa situación inflacionaria. Depende de cómo se haga puede ser una muy buena oportunidad para algunas empresas de ganar cuota de mercado. Si una empresa está bien capitalizada, si tiene caja para aguantar esa situación, puede permitirse perder margen a cambio de mantener o ganar cuota. Esta situación de gran volatilidad es una gran oportunidad para muchos emprendedores”.
El siguiente efecto directo de esta situación es que baja el poder de compra y los consumidores consumen menos: “Si sube el precio de la luz, los combustibles, la cesta de la compra… el poder adquisitivo de los consumidores baja, es decir, con el mismo sueldo pueden comprar menos cosas y eso repercute en las ventas de las empresas. Si mi poder adquisitivo baja, recortaré de aquellos productos y servicios no esenciales o de primera necesidad. Por tanto, esos recortes afectarán más a aquellos sectores de productos que no sean de primera necesidad como el textil o el de turismo”, asegura Cunyat.
Parte de la solución a este problema pasa por una variable que no es económica sino geopolítica: la guerra en Ucrania. “Si terminara ya, todos estos efectos podrían revertirse, pero conforme la guerra va durando en el tiempo, los efectos sobre la economía son como manchas de aceite. Imagina que cae un vaso de aceite en una mesa. Si levantas el vaso, el aceite es más fácil de recoger, pero si dejas que el aceite se extienda por toda la mesa, será más difícil de recoger. Igual pasa con esta situación. A medida que se alarga el conflicto, los efectos se van extendiendo por la economía”.
¿Y un pacto de rentas?
Cunyat recuerda que estamos padeciendo lo que los economistas denominamos como un shock de oferta. “Al estilo de la crisis del petróleo de 1973 o de 1979, el Gobierno ha propuesto muy sabiamente, bajo mi punto de vista, lo que se hizo en 1979. Los efectos de ambas crisis fueron muy diferentes. En el 79 se produjo un pacto de rentas. Ahora estamos comprando gas y petróleo al extranjero (Rusia y otros países) y eso nos cuesta más. Por tanto, como país somos más pobres. El pacto de renta establece que, siendo más pobres, vamos a ver cómo nos repartimos ese coste, porque si no nos ponemos de acuerdo en repartirnos ese coste puede ocurrir una ‘guerra’ entre trabajadores y empresarios en el sentido de a quién le endoso ese sobrecoste. Si suben los precios de todo y los salarios se quedan igual, todo el coste lo asumirán los trabajadores. Se trata de repartir ese coste entre todas las partes. Los efectos del shock del petróleo fueron menores que en 1973 gracias al pacto de rentas de 1979. En aquellos sectores más vulnerables o más dependientes energéticamente se pueden buscar medidas a corto plazo para que haya una transición más suave. Pero, no se puede hacer eso a golpe de decreto para contener todos los precios de la economía”, subraya.
Este contexto afectará a las empresas “dependiendo del impacto que en el margen de cada compañía tengan los costes de energía, de materias primeras provenientes de la zona de conflicto o de la logística de entrega de materiales. Si el margen depende de alguno de estos tres factores, tendrá que revisar su modelo productivo o de aprovisionamiento o empezar a plantearse subir precios”, afirma Jordi Damià, profesor de estrategia en EADA Business School y CEO de Setesca.
A corto plazo, asegura este experto, “ya estamos viendo empresas que prefieren cerrar sus centros productivos, ya que cada producto producido es una pérdida para la compañía. A medio largo plazo, se creará un modelo productivo de cercanía que dinamizará a industrias locales y transformará el modelo energético y logístico, produciéndose una relocalización, dado el riesgo demostrado que supone la dependencia internacional de materias primas”.
Según Damià, las empresas deberían revisar su modelo estratégico inmediatamente, redefinir su modelo de proveedores y de materias primas, introducir su eficiencia en los procesos para reducir consumo energético y entender que sus clientes en otros países estarán haciendo lo mismo, lo que obligará a buscar nuevos clientes y mas locales.
“Para llevar a cabo esto, deberán replantearse la tipología de directivos y managers que necesitan y apostar mucho más decididamente por la tecnología, para poder ganar eficiencia y eficacia y, sobre todo, poder adquirir modelos de gestión más efectivos, ágiles y orientados a la toma de decisión, basada más en datos que en intuición/experiencia”.
La revisión del modelo estratégico pasa –según este experto– por identificar “cómo la crisis afectará a cada empresa en su capacidad de negociación y de encontrar nuevas posibilidades respecto a sus proveedores actuales o posibles, respecto a los clientes, respecto a competidores y cómo también puede provocar que sus consumidores se puedan volcar en productos sustitutivos. También, cómo queda la empresa en cuanto a las fortalezas que el cliente ve en su oferta, en cuanto a debilidades de gestión o de operación que puede crear la crisis, qué nuevas amenazas pueden haberse creado y, lo más importante, qué nuevas oportunidades puede generar”.
A partir de este análisis, la empresa debe verificar si el valor que transmite al mercado es todavía válido: “Debe revisar si su expectativa de consecución a tres años y durante este año sigue siendo igualmente válida, y si la misma debe revisarse, ya que en el entorno actual ya no es válida. Debe analizar qué acciones debería realizar en cada uno de sus departamentos para garantizar la consecución del nuevo objetivo anual que se plantee”.
Anticipación, más si cabe
Frente a esta situación, Altimira recomienda la anticipación. A nivel financiero, “hay que crear ciertos planes de contingencia, porque hay fragilidad potencial en el business plan y, a su vez, intentar ‘comprar’ opcionalidad en otros campos, es decir, dónde potencialmente hay oportunidades y dónde podemos encontrar otras vías de crecimiento evitando un efecto fácil: que es que esto no lo acabe pagando el consumidor final en forma de un elemento inflacionario que, sin duda, va a existir”.
Para este experto, es momento de poner calma y cabeza e intentar anticiparse estructurando bien el balance a nivel de ampliación de capital o invertir beneficios, es decir, “poner sensatez para que la compañía no sea vea gobernada puramente por el cash flow, sino visualizar la situación donde nos encontramos y cuál es la mejor vía de negocio con el contexto macro. A veces, las compañías se centran mucho en ellas y se olvidan de que están en un mercado, en una coyuntura macroeconómica y en un entorno de competitividad y de competencia. Esa visión externa es esencial, porque nos afecta de una forma brutal. Y, a partir de aquí, habrá sectores más afectados como todo lo que es la industria, la supply chain [cadena de suministro] en general, la industria alimenticia… y para otros sectores puede ser una ventaja competitiva y una oportunidad de negocio”.
Para Altimira, la capitalización es esencial. “El recurso en caja es muy importante. Las empresas que van un poco más justas en esa dirección pueden sufrir, porque habrá fragilidad, sin duda, en sus estados financieros. Sería importante hacer un plan de contingencia sólido. Y de esa actitud defensiva inicial, ver fortalezas y oportunidades para aprovechar esa opcionalidad”.
¿Y con qué instrumentos financieros? Este experto afirma que hay instrumentos interesantes “como la nueva salida de líneas ICO; el plan de recuperación NextGenerationEU con ciertas subvenciones en algunas líneas concretas; todo el área de financiación pública, que a esas ampliaciones de capital y estructuración de balance pueden apalancar; con apalancamiento a largo plazo sin aval, sin garantías y con ciertas carencias tanto de CDTI como Enisa, Red.es y otros organismos autonómicos…, es decir, diversificar el pooling de apalancamiento tanto a nivel bancario como de iniciativas más privadas como el factoring de Novicap o revenue based finance [empresas privadas como Inveready, Sabadell, Extension Fund, Zubi Capital, que ofrecen deuda a empresas de nueva creación para financiar el circulante] sumado de los instrumentos de financiación pública puede ser un buen recurso en estos momentos”.

¿Hay oportunidades?
Cunyat ve oportunidades en el sector de las energías renovables. “Una de las cosas que ha puesto en evidencia la guerra en Ucrania es la vulnerabilidad de nuestro modelo de crecimiento, que está basado en las energías fósiles. En España, el 20% de la energía generada es por energía renovable frente a Suecia. Hay, por tanto, mucho margen de crecimiento ahí. Ahora, no es un momento de invertir, pero sí para intentar reducir la dependencia energética de las empresas a través de la tecnología eficiente, tanto para la generación como para el consumo de energía”.
También, para aquellas empresas que exporten a mercados que no estén tan expuestos al conflicto ruso-ucraniano: “Redirigir los esfuerzos (tanto producción como ventas) a otros mercados no tan expuestos (EEUU, Canadá, Centroamérica, Asia…). Aunque esta decisión no es fácil ni de un día para otro. El contexto para los empresarios es difícil”, afirma este experto.
Para César Alonso, director de consultoría de proyectos y operaciones de GlobalSuite Solutions, más que hablar de oportunidades, “hay que señalar que las empresas podrán lidiar mejor con la situación gracias al impulso que la digitalización tomó el año pasado en la pandemia. La mentalidad de las organizaciones cambió entonces y el presupuesto destinado a la digitalización ha sido mucho mayor en casi todas las compañías. Todo ello, ha hecho que los niveles de productividad se incrementen, que se haya invertido más en apartados como el teletrabajo, la ciberseguridad o la migración a la nube. Muchas empresas, en aquel momento, entendieron la importancia de contar con planes de continuidad de negocio y gestión del riesgo dentro de sus organizaciones, y esto, que ya hicieron hace dos años, les va a permitir afrontar con mayores garantías las consecuencias que pudieran derivarse de la invasión de Ucrania”.
Y, en ese sentido, “aquellas empresas que aún no hayan empezado un proceso de digitalización, o que realmente hayan avanzado poco, lo tienen complicado: están en riesgo, incluso de desaparición. En una situación de incertidumbre como la actual, la transformación digital es imprescindible. Pero no se trata solo de comprar tecnología, sino de establecer una estrategia y dar los pasos adecuados en ese proceso de digitalización. Y dentro de esa ruta que nos hayamos planteado, un pilar básico para la digitalización es establecer una estrategia GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento). No podemos vivir instalados en la incertidumbre del riesgo, sino que debemos gestionarlo para minimizar al máximo su impacto. Además, no podemos olvidar que las empresas no solo deben reaccionar cuando suceden cosas, como en este caso, sino que es necesario que tomen decisiones que les permitan anticiparse a los problemas que puedan llegar a tener”, recomienda Alonso.
Altimira también cree que una de las ‘salidas’ pasa por la tecnología aprovechando la digitalización: “En 2009, salió un grupo de startups tecnológicas muy potentes. Veníamos de un contexto de crisis donde capitalizar costó mucho y levantar fondos fue complicado y hubo que crear estrategias más bootstrapping [con pocos recursos], más creativas. La digitalización en pandemia fue una gran oportunidad y salieron muchas empresas en el campo de la educación digital, SaaS, fintech, supply chain, etc. Y ahora también hay oportunidades más enfocadas a instrumentos financieros contra la subida de materias primas, búsqueda de nuevos modelos productivos y logísticos, etc.”.

¿Puede ‘degenerar’ en una guerra de precios?
Un capítulo aparte merece el tema de la subida o no de los precios frente al cliente. “Con la inflación en niveles no vistos en décadas en muchos mercados, las empresas se enfrentan a una erosión significativa de los márgenes”, subraya el ‘Estudio Global sobre la Inflación de los Precios’, de la consultora Simon-Kucher & Partners, que encuestó a más de 3.000 compañías de una veintena de países.
Así, un tercio de las empresas (32%) espera que los costes aumenten más del 6% en el próximo año, como resultado del fuerte aumento en los costes laborales y de producción.
Según el citado estudio, una de cada tres empresas (30%) no ha aumentado ni planea incrementar sus precios como respuesta al aumento de los costes y las tasas de inflación. “En el contexto actual, vemos que las empresas dudan sobre cómo y cuándo realizar subidas de precios. En el mejor de los casos, las empresas saben cómo gestionar ciclos de demanda en entornos de inflación típicamente baja y este nuevo entorno inflacionario supone un nuevo reto para muchas. La falta de una gestión eficaz de precios supone una amenaza real para las compañías. La realidad es que, si no se actúa, un aumento de costes superior a la actualización de precios erosionará márgenes y se pondrá en riesgo la viabilidad de las empresas”, afirma Ignacio Gómez, managing partner de Simon-Kucher Iberia.
“Los aumentos de precios son un tema muy delicado, especialmente, para las empresas con relaciones históricas con sus clientes. Muchos de los equipos directivos actuales no habrán vivido anteriormente una inflación a estos niveles, lo que significa que las empresas necesitan recuperar rápidamente la experiencia en la gestión precios y el poder de negociación que ha permanecido inactivo en los últimos años. Entonces, en este momento, una estrategia de precios y comunicación bien pensada es fundamentalmente importante para que las empresas sobrevivan a la competencia”, asegura este experto.
Todo esto puede dar lugar a una posible guerra de precios, “si el contexto inflacionista genera una contracción de la demanda. Este es un escenario para el que las empresas deberían irse preparando”, advierte Gómez.

Recuperación gradual: fondos Next Generation
Según el Banco de España (BdE), “antes de la guerra, la economía mundial y europea se encontraban en una senda de recuperación gradual, si bien heterogénea entre países y sectores”. Así, con anterioridad al inicio de la invasión, las expectativas anticipaban “una moderada desaceleración en el primer trimestre, como consecuencia del impacto negativo, pero acotado, de la variante ómicron. Para el resto del ejercicio, y condicionado a una mejora de la evolución de la pandemia, se esperaban avances adicionales en la recuperación, apoyada en la reducción de la incertidumbre, la eliminación progresiva de los cuellos de botella, el mantenimiento de unas condiciones de financiación favorables y, en Europa, la progresiva implementación de los fondos Next Generation EU (NGEU)”.
Pero, la guerra en Ucrania ha supuesto –según el BdE–, además de una crisis humanitaria de enorme magnitud, “una perturbación económica muy severa, que ha incidido sobre las perspectivas de crecimiento mundial y de la economía española. La guerra trastocó abruptamente esta coyuntura y, aunque la duración e intensidad del conflicto están sometidas a una enorme incertidumbre, es previsible que tenga un impacto muy negativo sobre la actividad y los precios, especialmente, teniendo en cuenta el peso que Rusia y Ucrania tienen en los mercados globales de bienes energéticos, alimentos y minerales”.
El BdE pronostica un fuerte repunte de los precios de las materias primas y de los niveles de incertidumbre, “que condicionarán las decisiones de gasto de hogares y empresas”. Además, el conflicto tensionará los problemas de abastecimiento en ciertos sectores productivos y ralentizará el ritmo de avance de la actividad mundial, lo que incidirá negativamente sobre la demanda exterior de España.
No obstante, esto se verá contrarrestado, en parte, “por el impulso proporcionado por el paquete de ayudas fiscales para paliar el impacto de la guerra aprobado a finales de marzo; el despliegue de los proyectos de inversión asociados al programa NGEU; el mantenimiento de condiciones de financiación favorables –algo menos holgadas que las de los últimos trimestres– y la disminución de la incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia”.